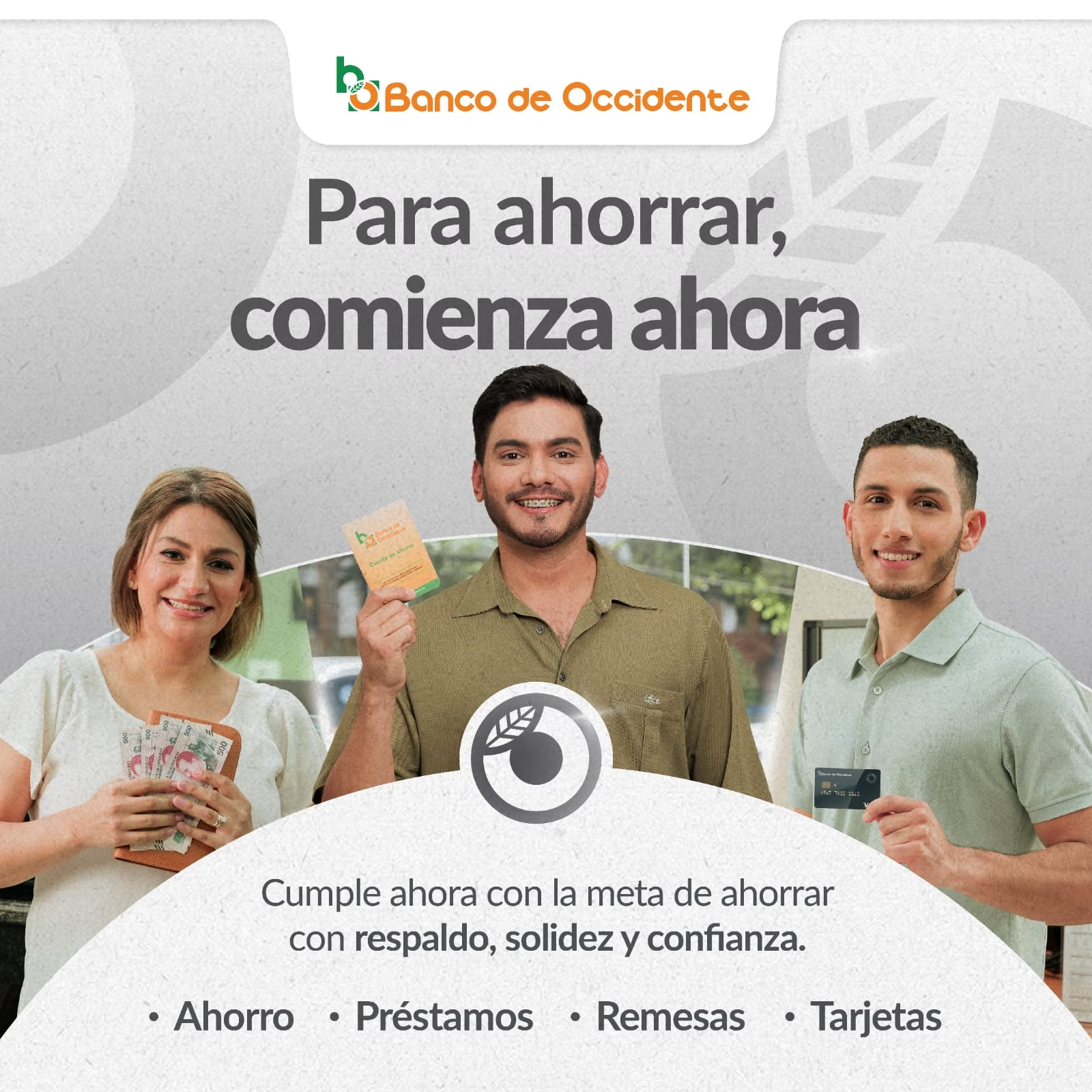Nepal y la primavera asiática
Por Alex campos
 En los últimos años, hemos sido testigos de una oleada de convulsiones políticas en el sur de Asia que algunos han bautizado como la «Primavera Asiática», un eco distante de la Primavera Árabe, pero con matices propios de la región. Este fenómeno, que ha cobrado fuerza luego de las medidas coordinadas contra la pandemia, se caracteriza por protestas masivas contra la corrupción, la desigualdad económica y la ineficacia gubernamental, impulsadas en gran medida por generaciones enteras de jóvenes frustrados por la falta de oportunidades.
En los últimos años, hemos sido testigos de una oleada de convulsiones políticas en el sur de Asia que algunos han bautizado como la «Primavera Asiática», un eco distante de la Primavera Árabe, pero con matices propios de la región. Este fenómeno, que ha cobrado fuerza luego de las medidas coordinadas contra la pandemia, se caracteriza por protestas masivas contra la corrupción, la desigualdad económica y la ineficacia gubernamental, impulsadas en gran medida por generaciones enteras de jóvenes frustrados por la falta de oportunidades.
En Sri Lanka, en 2022, las manifestaciones llevaron a la renuncia del presidente Gotabaya Rajapaksa, sumido en una crisis económica aguda. En Bangladesh, en 2024, la primera ministra Sheikh Hasina dimitió tras semanas de disturbios estudiantiles y sociales que dejaron cientos de muertos. Y ahora, en 2025, Nepal se une a esta cadena que ha culminado en la renuncia del primer ministro, impulsada por un movimiento de los zoomers, esa generación que algunos denominan de cristal, que todos los días denuncia la corrupción endémica, el desempleo y un modelo de desarrollo fallido (impulsado por un gobierno de corte socialista)
Es muy interesante ver estos eventos históricos en tiempo real, identificar un patrón que ha demostrado no se limita a la geografía ni a las culturas de Oriente, sino que revela una constante en las sociedades que sienten agotados sus sistemas políticos, Francia, Inglaterra, Indonesia, Japón, Tailandia.
Con las mismas fuentes de combustible, la frustración social frente a una realidad manipulada, la corrupción institucionalizada y la ausencia de oportunidades reales para la ciudadanía, siempre encienden esa chispa de movilizaciones masivas que reclaman libertad.
Nepal fue un ejemplo de cómo la persistencia de la gente logró debilitar estructuras tradicionales de poder, obligando a reformas profundas y cuestionando un sistema que parecía inmutable. Del mismo modo, mostró cómo la indignación, cuando se unen las personas con aspiraciones comunes, puede desbordar incluso los regímenes más férreos.
Sin embargo, estos movimientos también dejaron lecciones sobre los riesgos de las transiciones mal gestionadas: vacíos de poder, fragmentación social y nuevas formas de autoritarismo que pueden emerger tras la caída del anterior.
Hoy, Honduras experimenta tensiones que guardan similitudes inquietantes. La creciente centralización del Estado, el deterioro de las instituciones democráticas, la desconfianza en los procesos electorales y el aumento del descontento popular son señales que no deben ignorarse. La historia demuestra que cuando los gobiernos cierran los canales de participación y ahogan las libertades, los pueblos buscan sus propias formas de abrirlos.
En el libro Por qué fracasan los países, Daron Acemoglu y James Robinson argumentan que el éxito o fracaso de una nación depende de sus instituciones políticas y económicas, dividiéndolas en dos tipos: extractivas e inclusivas.
Las instituciones extractivas concentran el poder en pocas manos, generan políticas que benefician a una élite a expensas de la mayoría y obstaculizan el crecimiento. Por el contrario, las instituciones inclusivas promueven la participación ciudadana y la distribución equitativa del poder y los recursos, creando un círculo virtuoso de innovación, crecimiento y prosperidad.
El nepotismo y concentración de poder del actual gobierno de LIBRE y los desmanes del gobierno anterior; podrían situar nuestras instituciones como extractivas; o sea que llevan a nuestro país al FRACASO.
El reto para el próximo gobierno será abrir espacios, transparentar la gestión pública y fortalecer los contrapesos institucionales antes de que la frustración ciudadana se traduzca en una ruptura mayor. Los ejemplos de Nepal y la primavera asiática nos recuerdan que, aunque la protesta puede derribar muros, lo verdaderamente transformador es construir sistemas que respondan a la dignidad y aspiraciones de su gente. No de su podrida y corrupta clase política. Por Alex campos – Libertario.